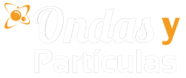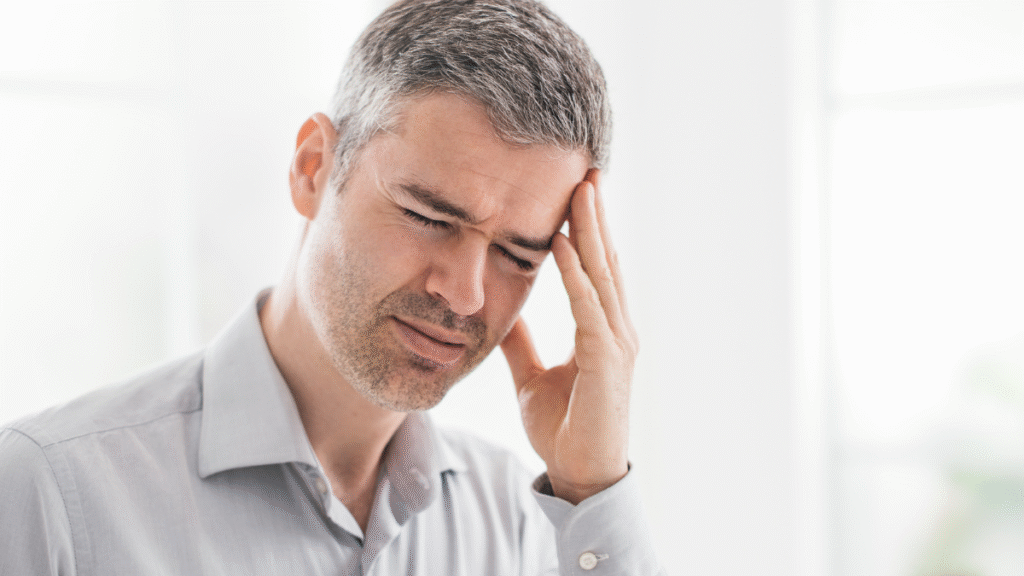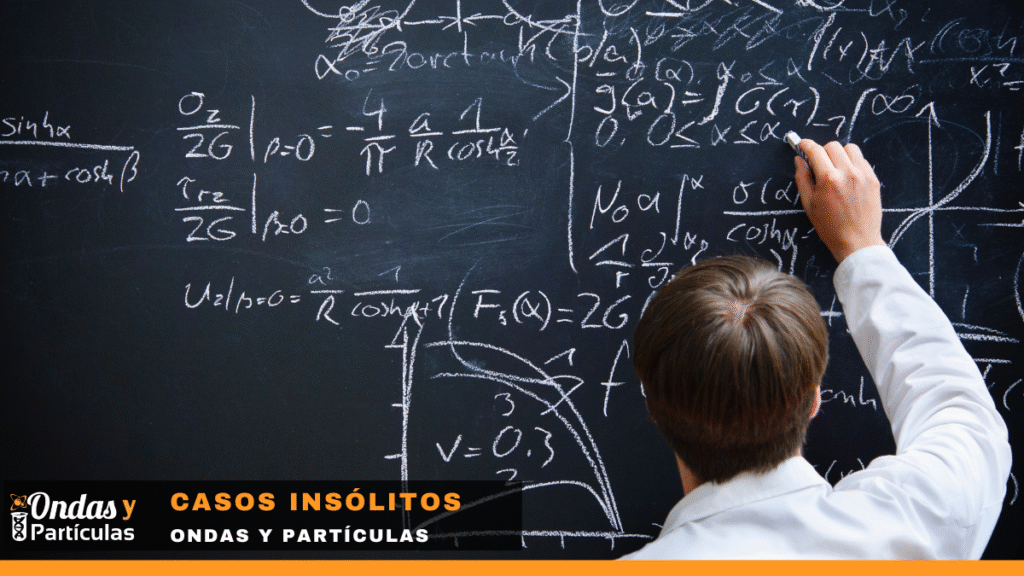Cristina es una paciente de 80 años que recientemente fue dada de alta tras sufrir un infarto cerebral. Sin embargo, sus familiares la traen nuevamente a consulta debido a un comportamiento inusualmente desconcertante. Cristina tropieza al caminar, se golpea contra las paredes y llega incluso a intentar atravesar puertas cerradas como si no las viera.
Durante la evaluación, su médico le pregunta directamente: —¿Puede ver correctamente? A lo que ella responde con total convicción: —Por supuesto, doctor. Veo claramente su consultorio, lo veo a usted con su hermosa bata blanca y su camisa amarilla.
El médico, que en ese momento no llevaba bata blanca y vestía una camisa azul, comienza a sospechar lo que está ocurriendo. Para confirmar su hipótesis, coloca frente a Cristina una cartilla de Snellen —la clásica tabla de letras utilizada para evaluar la agudeza visual. Cristina no logra identificar ninguna de las letras.
Cristina está ciega… pero no lo sabe. Su mente, incapaz de procesar la información visual, construye imágenes ficticias del entorno, convenciéndola de que puede ver con nitidez. El médico reconoce entonces el trastorno que la afecta: el síndrome de Anton-Babinski, una condición neurológica rara en la que el paciente niega su ceguera a pesar de una pérdida visual total causada por daño en la corteza occipital del cerebro.
En esta oportunidad nos adentraremos en este fascinante y raro trastorno, del cual solo hay publicados en la literatura médica 28 casos a nivel mundial entre 1965 y 2016.
¿Qué es el síndrome de Anton?
Este curioso síndrome se caracteriza por un tipo muy particular de ceguera: la ceguera cortical. A diferencia de otras formas de pérdida visual, en este caso el daño no está en los ojos, sino en las neuronas de la corteza cerebral responsables de procesar los estímulos visuales. En otras palabras, los ojos están intactos, pero el cerebro no puede interpretar lo que reciben.
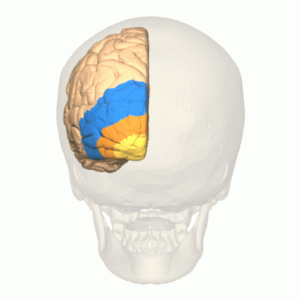
Ante esta desconexión, el cerebro —sin información visual coherente— comienza a confabular, es decir, a generar imágenes ficticias del entorno. Estas imágenes pueden ser tan vívidas y detalladas que el paciente cree firmemente que puede ver, sin notar su ceguera.
Este fenómeno se conoce como anosognosia, que es la incapacidad de una persona para reconocer su propia discapacidad o enfermedad. En el síndrome de Anton, la anosognosia se manifiesta específicamente en relación con la pérdida de visión, lo que lo convierte en una condición tan desconcertante como fascinante.
Uno de los primeros casos documentados: Harpaste, la sirvienta de Séneca
Aunque el síndrome de Anton fue formalmente descrito por el neurólogo Gabriel Anton en 1895, su manifestación parece haber sido observada mucho antes. Uno de los relatos más antiguos proviene del filósofo romano Séneca, quien en su Carta 50 a Lucilio menciona a Harpaste, una sirvienta de su esposa:
“Sabes que Harpaste, la sirvienta boba que tenía mi mujer, ha perdido repentinamente la vista. Te cuento un hecho increíble, pero auténtico: ignora que está ciega; constantemente pide a su guía que la traslade de sitio; alega que la mansión está a oscuras.”

Este breve, pero revelador testimonio describe con sorprendente precisión los elementos centrales del síndrome de Anton: ceguera cortical, anosognosia (la negación de la propia discapacidad), y una conducta que sugiere confabulación visual. Aunque en la época de Séneca no se conocían las bases neurológicas de este fenómeno, el caso de Harpaste cumple con los criterios clínicos actuales para este diagnóstico.
Este relato no solo aporta valor histórico, sino que también subraya cómo la observación clínica —incluso sin tecnología moderna— puede captar la esencia de trastornos complejos. Harpaste, sin saberlo, se convirtió en uno de los primeros rostros del síndrome de Anton.
Principales causas
- Ictus en las arterias cerebrales posteriores
La causa más común. Estas arterias irrigan la corteza visual, y su obstrucción puede provocar daño bilateral. - Complicaciones obstétricas
En el embarazo, puede surgir en casos de preeclampsia severa, eclampsia o hemorragias obstétricas, que comprometen la perfusión cerebral. - Complicaciones de procedimientos médicos y quirúrgicos:
Como la cirugía cardiaca y la angiografía cerebral, que pueden ocasionar hemorragias u obstrucciones que lesionen la corteza visual - Traumatismos craneoencefálicos
Lesiones que afecten ambos lóbulos occipitales, como en accidentes graves, pueden desencadenar el síndrome. - Enfermedades autoinmunes
La angiítis (autoinmune) del sistema nervioso central, o la esclerosis múltiple pueden generar daño vascular que afecte la corteza visual. - Trastornos en los que se forman émbolos
Los embolos son cuerpos extraños que viajan a través de la circulación sanguínea. Cualquier émbolo, ya sea de grasa, un coágulo o la enfermedad de Trosseau que afecte el flujo sanguíneo en la corteza visual, puede ocasionar este síndrome. - Hemorragias intracraneales, tumores o infecciones
Procesos expansivos o inflamatorios que comprometan ambos lóbulos occipitales también pueden ser responsables.
Un trastorno parecido: el síndrome de Charles Bonnet
El síndrome de Charles Bonnet (SCB) es otro fenómeno fascinante que, al igual que el síndrome de Anton, involucra alucinaciones visuales en personas con pérdida de visión. Sin embargo, sus causas y características son distintas.
Este síndrome fue descrito por el naturalista suizo Charles Bonnet en el siglo XVIII, al observar que su abuelo de 87 años, afectado por una pérdida visual severa, comenzaba a experimentar alucinaciones visuales vívidas. Bonnet documentó cómo el cerebro, ante la falta de estímulos visuales, llenaba el vacío con imágenes generadas internamente.
Diferencias clave con el síndrome de Anton
| Característica | Síndrome de Anton | Síndrome de Charles Bonnet |
|---|---|---|
| Origen del daño | Corteza visual cerebral | Estructuras oculares (retina, nervio óptico) |
| Conciencia del paciente | Niega su ceguera (anosognosia) | Reconoce que las alucinaciones no son reales |
| Tipo de alucinaciones | Confabulaciones elaboradas del entorno, en la que el paciente es capaz de formular descripciones detalladas pero ficticias. | Imágenes complejas, vívidas y variadas |
| Estado cognitivo | Puede estar alterado | Cognición intacta, sin trastornos psiquiátricos |
| Ejemplos de causas | Ictus, traumatismos, enfermedades autoinmunes | Degeneración macular, glaucoma, cataratas |
¿Qué ve el paciente?
Las alucinaciones en el SCB pueden incluir:
- Patrones geométricos repetitivos
- Paisajes naturales como montañas o cascadas
- Personas con vestimenta antigua
- Animales, insectos o criaturas imaginarias como dragones
A diferencia del síndrome de Anton, el paciente con SCB sabe que lo que ve no es real, lo que permite un abordaje más empático y menos confuso para el entorno clínico.
Tratamiento y pronóstico del síndrome de Anton
El abordaje terapéutico del síndrome de Anton depende directamente de la causa subyacente que ha provocado la lesión en la corteza visual. En algunos casos, especialmente cuando el daño cerebral es transitorio o reversible, los pacientes pueden experimentar una recuperación parcial o completa de la visión.
Casos con mejor pronóstico
El pronóstico suele ser más favorable cuando el síndrome se presenta en el contexto de:
- Encefalopatía hipertensiva: El control adecuado de la presión arterial puede revertir la disfunción cortical si se actúa rápidamente.
- Hipoperfusión cortical: Cuando la irrigación cerebral se restablece a tiempo, la corteza visual puede recuperar su función.
En casos irreversibles
Cuando el daño es permanente —como en infartos extensos, traumatismos severos o enfermedades neurodegenerativas— el tratamiento se enfoca en:
- Rehabilitación visual y funcional
- Apoyo psicológico al paciente y su entorno
- Educación sobre la anosognosia y estrategias de adaptación
El manejo multidisciplinario es esencial, combinando neurología, oftalmología, psicología y terapia ocupacional para mejorar la calidad de vida del paciente.
Referencias
- López, J. E., Marcano Torres, M., López Salazar, J. E., López Salazar, Y., Fasanella, H., & Urbaneja, H. (2003). Síndrome de Anton (“El ciego que dice ver mucho”). Gaceta Médica de Caracas, 111(1), 66–72. Recuperado de https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0367-47622003000100008
- StatPearls Publishing. (2023). Cortical Blindness and Anton Syndrome. En StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538155/
- Kertesz, A. (2023). Anton, Balint, Charles Bonnet, and the Others: The ABC of Cerebral Visual Syndromes (A Historical Guide and an Update). Canadian Journal of Neurological Sciences, 51(2), 300–304. https://doi.org/10.1017/cjn.2023.246
Referencias visuales
- Figura 1. Wikipedia. Corteza visual. Imagen: BA17,18,19 – Visual cortex (V1, V2, V3) – animation. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_visual#/media/Archivo:BA17,18,19_-Visual_cortex(V1,V2,_V3)-_animation.gif